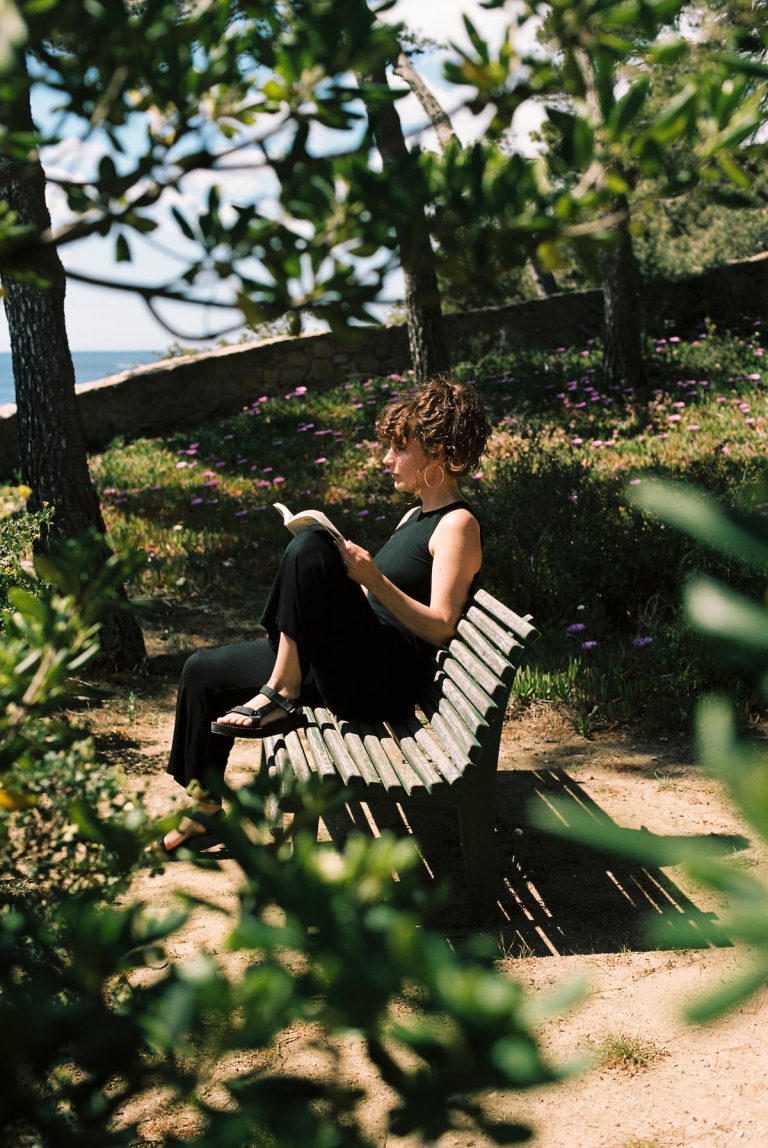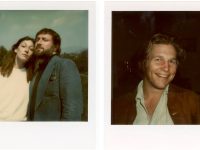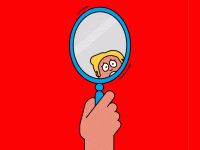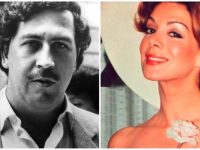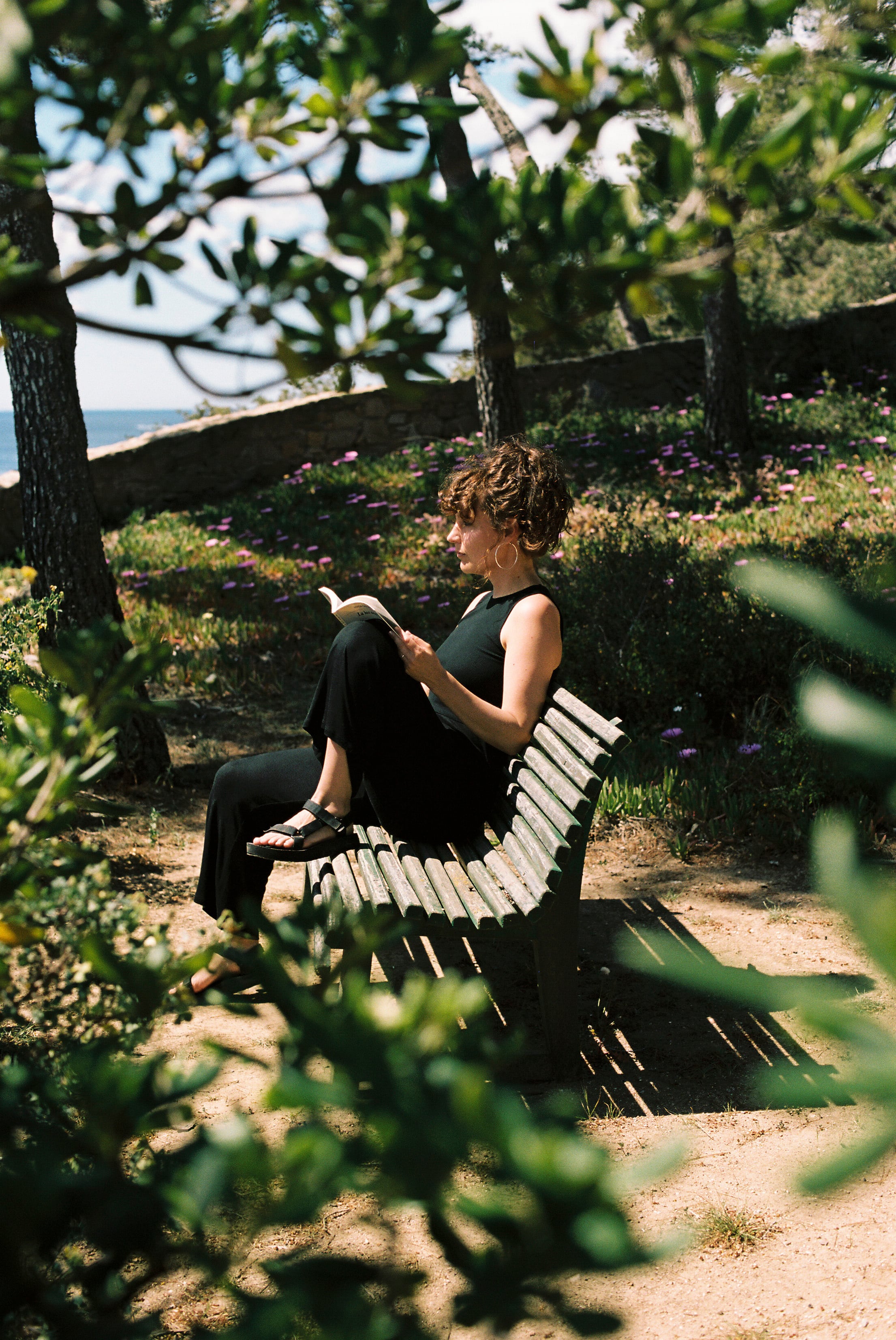
No es un secreto que las vocaciones de escritor casi superan hoy en día a las de lector, ni que el prestigio casi mágico de ese oficio se mantiene intacto incluso (o especialmente) entre quienes no leen. Decir que uno es escritor sigue siendo bien acogido en las reuniones de la comunidad de vecinos, sin perjuicio de que ninguno de esos vecinos sea lector, y todavía despierta curiosidad. Por eso no es nueva ni extraña la publicación de libros que expliquen las interioridades de la escritura, ya sea en forma de consejos o de testimonio. Es un género que ha existido siempre. Aun así, la coincidencia de varios títulos de este tipo invita a leerlos en conjunto para preguntarse qué es el ente llamado un-escritor en el imaginario contemporáneo y cómo se explican los escritores ante el público.Últimamente he leído tres novedades muy diferentes entre sí, pero representativas de ese interés que no cesa. La primera es la más divulgativa: me refiero a Aprende a escribir (Debate), de Álvaro Colomer. El título tan de manual no sé si hace justicia al trabajo de Colomer, que aquí retrata las rutinas, trucos y métodos de casi un centenar de escritores, lo que supone un planteamiento bastante más interesante. Como la nómina de voces escogidas aspira a ser un mapa del mainstream en castellano, con dosis calculadas al 33% de comercialidad, alta literatura (disculpen la repelencia, pero así nos entendemos) y cultura de consenso medio, se me hace casi imposible que a algún lector le llamen la atención por igual todos los nombres, pero, por la misma razón, también es complicado ser tan cenizo que ninguno te apele. En mi caso, disfruto leyendo los capítulos dedicados a Ida Vitale, Enrique Vila-Matas, Juan Villoro, Rodrigo Fresán y Laura Chivite, entre otros.Sea como sea, la existencia del libro de Colomer y el diseño que lo envuelve me llevan a pensar en varias cuestiones externas al texto. Primero, en esa popularidad superviviente del escritor a la que ya he aludido. Segundo, en la fantasía terapéutica tan extendida de que todo el mundo puede llevar dentro a un escritor. Tercero, en la importancia que los procesos de escritura tiene para los lectores, que cada vez somos menos propensos a leer el resultado final (el libro) como una obra independiente del contexto y la metodología que propiciaron su existencia.Algo de esto último se entrevé en las páginas de Mecánica poética. Cómo leer y escribir poemas, de Ben Clark (Alba). Se trata del segundo estudio sobre el género que publica un poeta español en poco tiempo, después de El arte de encender las palabras (Barlin), de Berta García Faet, y no olvido que otros autores como Elena Medel o Mariano Peyrou también han hecho sus contribuciones. El libro de Clark (excelente, y que se cierra con una llamada a escribir sólo “para disfrutar del milagro, si ocurre, de haber creado un poco más de belleza”) es el más práctico de los cuatro aludidos, no en vano se publica en una colección de guías de escritor, algo que se refleja en su estructura: cada capítulo equivale a una semana, hasta alcanzar las nueve y media. Aparte de responder a la certeza de que hay público para las recetas literarias, el recurso refuerza la idea de que el proceso, la obra en marcha, produce casi tanta curiosidad lectora como el propio resultado.Es muy probable que esta necesidad de vincular proceso, artista y resultado final explique el fiasco de la polémica que ha afrontado ‘El odio’Y si eso fuese cierto, entonces el nuevo libro de Sabina Urraca, Escribir antes (Comisura), sería el más significativo de los que he convocado hoy. Desprovistas por completo de cualquier intención didáctica, sus páginas reproducen el cuaderno de trabajo que la autora llevaba durante la composición de su novela El celo (Alfaguara), un cúmulo de anécdotas, ideas, sueños, revelaciones, obsesiones, dudas y confesiones lo bastante autónomas para valerse por sí mismas como “obra” y, al mismo tiempo, lo bastante vinculadas a la novela para enriquecerla. La prosa de Escribir antes tiene esa cualidad matérica, inmediata y densa de Urraca, y se disfruta mucho, pero es que, además, a mí su publicación me parece muy pertinente, muy moderna. En el mundo del arte ya es un lugar común que la obra de arte se exponga de la mano de la documentación del proceso que ha llevado a crearla, lo que equivale a representar la vida del artista como un proyecto estético en sí mismo, un planteamiento que va más allá de la autoficción que tantos comentaristas siguen vinculando a Urraca con muy poco fundamento real. Por otro lado, es muy probable que esta necesidad de vincular proceso, artista y resultado final explique en gran medida el fiasco de la polémica que ha afrontado El odio, de Luisgé Martín: quienes pedían “leer el libro” antes de opinar no supieron intuir que la metodología de la escritura es ya para muchos lectores, en buena medida, la escritura misma.Entonces, en 2025, ser-escritor no solo sería escribir, sino también encarnar la escritura. Representarla.Oh, y una última intuición: el título escogido por Urraca, ese “escribir antes”, se refiere (aproximadamente) al deseo de volver a escribir como en la infancia, antes del compromiso profesional, antes del realismo de la industria. Me gusta pensar que la idea rima con el último libro de Laura Fernández, Hay un monstruo en el lago (Debate), en el que la novelista reivindica la posibilidad de habitar el mundo como si fuese un gran relato en el que caben la sorpresa, el milagro constante, lo fantástico, y que empieza con la siguiente dedicatoria: “Para los que querrían poder creerlo [que existe el monstruo del lago Ness] aún de esa forma, con la encantadora certeza, con la ingenuidad invencible, de quienes alguna vez fueron”. La infancia, de nuevo. ¿Y si, después de todo, leer y escribir literatura consistiera en un esfuerzo de gigantes por vomitar el cinismo y aparecer niños de nuevo sobre la tierra?
Cómo escribir literatura | Babelia
6 min